Uno de los temores en las instituciones de educación católicas es que la participación del Estado en el financiamiento de algunos de sus alumnos lleve aparejada una intromisión en el proyecto educativo institucional. Se cree que la autoridad política podría con esto coartar la posibilidad de formar libremente en la identidad cristiana, sobre la base de la definición del Estado chileno como un Estado Laico. Por ello, un dilema de fondo sobre este tema tiene que ver con la comprensión de la “laicidad” del Estado y por ende, de su rol en las cuestiones referidas a las Iglesias y confesiones religiosas, incluso cuando este se vincule a ellas a través del financiamiento.
En primer lugar hay que sostener que los cristianos compartimos la idea de un Estado Laico si por ello se entiende que su misión se distingue del rol de las Iglesias y confesiones y que estas no pueden utilizarlo para imponer sus creencias al resto de la población. Otros fueron los tiempos en que el poder político y religioso se concentró en una sola cabeza. Esos tiempos se acabaron en nuestro país y hoy valoramos el avance histórico que ha supuesto la separación de dichos ámbitos. No obstante, un Estado laico debe garantizar la libertad de creencias, su diversidad y su expresión pública.
Las múltiples significaciones de “lo laico” en el ámbito de la fe católica pueden con seguridad arrojar luces sobre este debate. Para los cristianos de los primeros siglos, laico es cualquier miembro del pueblo (“laos”) y, en particular, aquellos que son miembros del Pueblo de Dios, tal como lo recalca el último Concilio de la Iglesia Católica (Vaticano II). Entendido así el concepto “laico” es una realidad familiar para los creyentes en una sociedad como la nuestra. En las sociedades modernas, democráticas y pluralistas, lo laico adquiere, además, un talante dialogante y no impositivo. Laico es el que no busca imponer sus posiciones desde la tribuna del poder, cualquiera sea este. En este sentido, una educación laica bien entendida valora el pluralismo de las distintas concepciones del bien, sin buscar imponer ninguna de ellas. Se trata de un laicismo abierto a las verdades del otro, tolerante con la diversidad como expresión genuina de la riqueza de cada uno. Lo laico de una sociedad cree profundamente en sus valores a la vez que reconoce otros igualmente respetables.
Por ello, la educación laica abraza ideas e ideales, no es en absoluto escéptica ni relativa. El famoso filósofo español Fernando Savater (Ética para Amador, 1991), comentando la etimología de la palabra “Imbécil” (In-baculus = apoyado en un bastón), afirma que una de las formas de este mal se observa en quien busca imitar los quereres de los vecinos y todo lo que hace está dictado por la opinión mayoritaria de los que le rodean: es conformista sin reflexión o rebelde sin causa. Esta descripción expresa bien el antónimo de lo que entendemos por educación laica, pues esta no es camaleónica, sino que declara y afirma su cosmovisión y al mismo tiempo no cae en fundamentalismos que desprecian y persiguen a quienes piensan distinto.
Por esta razón, no creo que la educación laica sea –o tenga que ser necesariamente– no religiosa o anti religiosa. Algunos dirán que de esta forma las Iglesias terminan imponiendo al resto de la población sus imaginarios religiosos o ideológicos. No obstante, el punto que sostengo es que lo que lo que se busca con la laicidad de Estado es evitar que una verdad se imponga sobre las otras y que si esta verdad es religiosa o ideológica es de segundo orden. Si el Estado, en una sociedad pluralista, ha de ser neutral para garantizar la igual libertad ética de sus ciudadanos y ciudadanas, no puede intentar generalizar política y culturalmente una visión no religiosa del mundo (Moratalla, 2011). Eso sería negar en principio a las convicciones religiosas sus potencialidades de verdad y afectar el derecho que todo creyente tiene de hacer presente, por valiosas, sus tradiciones, ritos y lenguajes en un ámbito tan central como es la educación, la gran transmisora de la cultura de un pueblo (Scherz, 2014). Un Estado no puede pretender hacer de su laicidad una cruzada en contra de la religión y sus símbolos. Si lo hiciera estaríamos frente a un Estado que impone arbitrariamente el dogma de la increencia como única visión del mundo, de la cultura, de la historia.
Hay que agregar que las tradiciones religiosas aportan no sólo respuestas a preguntas importantes de la existencia, al menos como un aporte a la razón vital (Ortega y Gasset), sino que constituyen un elemento relevante para la hermenéutica de la historia de un pueblo. No es sólo por la razonabilidad de la creencia que una institución de educación católica forma a sus alumnos en la identidad propia, sino porque constituye un patrimonio cultural valioso de la comunidad de la que forma parte. El alumno, si quiere conocer su patria, ser tolerante con el diverso, ser integral en su humanismo, debe conocer y comprender el fenómeno religioso. El argumento se observa en las dos caras de la medalla: la educación religiosa es un sostén de la laicidad del Estado toda vez que ayuda a reflexionar de una manera más precisa sobre la existencia y aporta las claves para un mayor desarrollo personal y social; el Estado es genuinamente laico (laicidad positiva) en la medida en que promueve la enseñanza religiosa como resguardo del pluralismo democrático.
Por todas estas cuestiones, la enseñanza de la religión, lejos de perder importancia, se muestra como una garantía para afrontar el futuro social (Sacks, J. 2012).

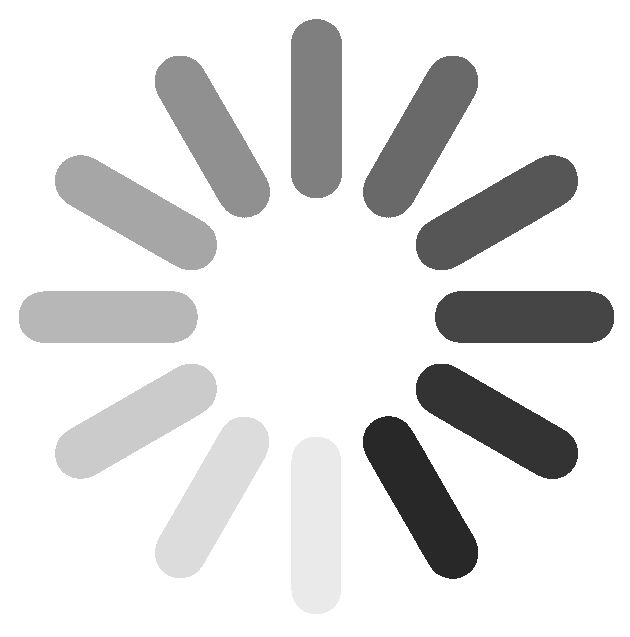
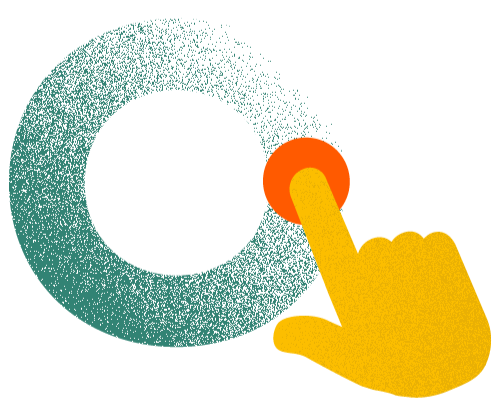
0