Los países latinoamericanos tuvieron una industrialización posterior a la europea. Por tanto surgió tardíamente una tradición de capacitación y formación adecuada para las necesidades requeridas por las empresas. Esta primera respuesta educativa para responder a esta necesidad no surgió desde las empresas o de los emprendimientos privados, sino del Estado.
Desde la década del 40 del siglo pasado, se fue gestando una educación conocida como “paraformal”[1]; es decir, una formación para el trabajo, de componentes muy prácticos y cuya gestión inicial le correspondió en América Latina a entidades estatales. Para esta tarea en la década del 40 surge en Brasil el SENAI (Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial) durante el gobierno de Getulio Vargas y dedicada a la formación para la industria manufacturera. Esta entidad desde sus orígenes se financió vía impuestos a los salarios industriales y con el apoyo en gestión de los empresarios de la ciudad de Sao Paulo. Siguiendo su ejemplo, aparecieron otras instituciones en Brasil como el SENAR (Agricultura), SENAC (Comercio y servicios) y SENAT(Transporte terrestre).
El SENAI fue decisivo como modelo para todos los países desde México al sur. La idea de instituciones nacionales de formación profesional se popularizó. De este modo, en la década del 50 aparece en Colombia SENA (Servicio Nacional de Aprendizajes) y el CONET en Argentina; luego en la década del 70 en Costa Rica INA (Instituto Nacional de Aprendizajes) y en los ochenta en la República Dominicana INFOTEP (Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional). En Perú surge SENATI (Servicio Nacional de adiestramiento en Trabajo Industrial)[2], entidad que a diferencia del resto de los países nombrados, no posee el monopolio de la formación técnica.
En el caso de Chile, INACAP (Instituto Nacional de Capacitación) se creó en la senda que había abierto el SENAI. Sin embargo, su privatización detuvo este desarrollo inicial y surgió como su sucesor el SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) que administraría la capacitación de trabajadores, sea esta realizada por entes estatales o privados.
El Estado buscó a través de estas instituciones resolver el problema de capacitación para los empleados de las empresas que estaban emergiendo en los distintos países latinoamericanos y ayudar a muchos jóvenes de escasa educación que, al no ingresar a las universidades, veían mermadas sus posibilidades de trabajo para sus vidas y familias. Además, la emigración del campo a la ciudad aumentaba el desempleo ya que estos no estaban calificados para trabajar en las nuevas empresas industrializadas. En definitiva, un doble problema: político y económico.
La educación básica, media y universitaria no formaba para la diversidad de estos nuevos emprendimientos industrializados. El Estado asumió la responsabilidad y la gestión para liderar esta educación paraformal que se creó y que fijaría en parte la futura naturaleza de la educación técnico profesional. La necesidad era evidente, pero el carácter academicista del currículum básico, medio y universitario, no respondía con las debidas competencias de empleabilidad para una mayoría de jóvenes y adultos latinoamericanos. Por tanto, el Estado en variados países comenzó a diseñar planes de estudios con un fuerte énfasis práctico y en que predominó como estrategia de aprendizaje el aprender haciendo.
Observada esta realidad americana, no resulta extraño entonces entender, la enorme matrícula y demanda inicial que tuvo Duoc UC desde el primer año de creación en 1968. Nuestra institución, como un emprendimiento no estatal, pero con similares objetivos, vino a responder a las demandas de una educación práctica que miles de jóvenes necesitaban para obtener aprendizajes que fueran remunerados en el futuro y les permitiera con éxito sostener a sus familias.
[1] Una buena definición la proporciona María Antonia Gallart en su libro “Competencias, productividad y crecimiento del empleo”. Cinterfor, Montevideo, 2008. Nos dice: “Se entiende por educación profesional paraformal a la formación predominantemente práctica estructurada en cursos que pueden encadenarse, pero que no pertenecen al currículo de la educación formal, y no están insertos en la pirámide de la educación primaria, secundaria y superior” (p 35).
[2] También surgieron en Perú: SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción; CENFOTUR (Centro de Formación para el Turismo).
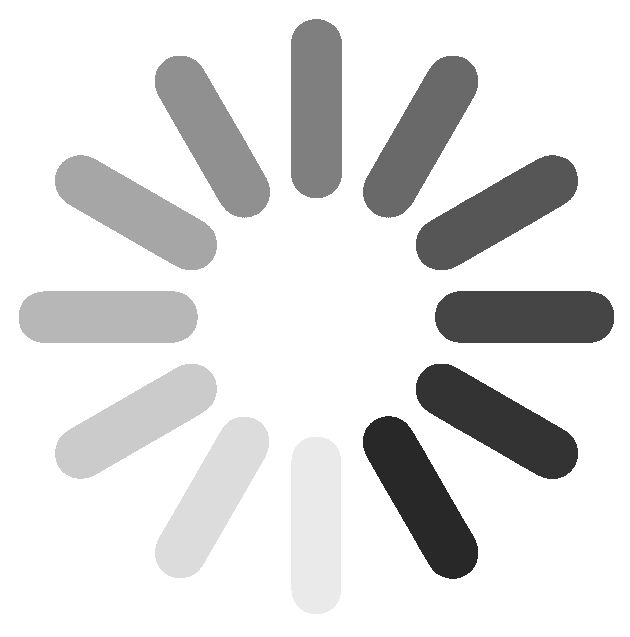

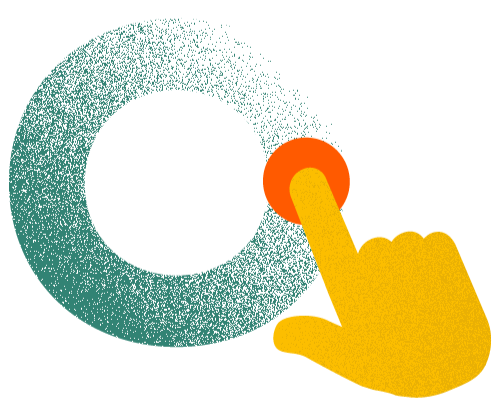
0