Se cree que el inicio de la reflexión sobre las competencias fue provocado por el deseo de predecir de mejor manera un buen desempeño en el puesto laboral de los trabajadores. Desde la década de los 50 del siglo pasado, en los EEUU investigaban cómo podían hacer más productivos a los empleados enfocándose en la inteligencia, la personalidad y los conocimientos que éstos poseían. Años más tarde, en 1973 David McClelland consideró más apropiado analizar y hablar de competencias antes que de inteligencia, pues esta última característica le resultaba demasiado general, abstracta y no facilitaba ni entregaba información sobre la capacidad de hacer, actividad central del mundo laboral. También se criticaba las características y la información relacionada con la personalidad, ya que éstas implicaban un análisis centrado más en potencialidades abstractas que en capacidades o competencias que se pueden concretar en el empleo.
Sabemos que este nuevo enfoque, el análisis de las competencias para el empleo, nació apoyado por los dos actores implicados en el tema: el sistema educativo y el mercado laboral. Desde el sistema educativo se produce un deseo de desplazar la perspectiva de los meros conocimientos a los resultados del aprendizaje. Este cambio de mirada de un curriculum que estaba centrado en la enseñanza y no en el aprendizaje y los resultados, comienza a cambiar después de la Declaración de Bolonia, texto que se hizo para la construcción del Área de Educación Europea.
Los europeos buscaban el desarrollo de titulaciones compatibles y comprensibles, donde las piezas claves serían la empleabilidad, la transparencia y la comparabilidad. Era clave crear un lenguaje común en el que se expresaran los perfiles académicos y profesionales y que éstos fueran reconocidos en todos los países europeos. Este lenguaje común sería el de las competencias, sean estas básicas, específicas y genéricas.
Curiosamente el modelo por competencias no surgió ni se impuso por su sustento o su fuerza teórica, sino como un modelo práctico que se prestaba con eficiencia para diseñar sistemas de normalización y de certificación de competencias laborales. Se presentaba como un nuevo paradigma de la evaluación y que pondría su foco en los resultados del aprendizaje. El aprendizaje ahora debía demostrarse en todos los lugares de trabajos.
A las empresas hoy les preocupa la capacidad de hacer. Le interesan las competencias comprobables y no meramente los diplomas o titulaciones. Éstas saben que los conocimientos profesionales pronto quedarán obsoletos, de ahí lo importante que les resulta la capacidad de aprender y el interés porque continúen estudiando sus empleados. Cada vez hay más puestos de trabajo interdisciplinarios, flexibles y movibles. Por lo tanto, el empleado del siglo XXI es alguien que está siempre en un continuo aprendizaje en concordancia con los cambios de sus lugares de trabajo.
Los modelos de formación por competencias para tener éxito y justificar su existencia, necesitan imperiosamente que desemboquen en la generación efectiva de una mayor empleabilidad del estudiante. Es decir, un conjunto de capacidades potenciales, básicas, específicas y genéricas, que el egresado ha adquirido. Si esto no se logra, el modelo formativo fracasa. A fin de cuentas, no es esencial el modelo, lo que importa son los resultados de aprendizajes logrados en los estudiantes.
No podemos olvidar que los modelos educativos son siempre instrumentos, medios y nunca fines en sí mismos. Están y deben estar al servicio de la eficacia formativa y educativa institucional. Cada cierto tiempo se deben evaluar los resultados obtenidos e iniciar los ajustes o transformaciones que sean necesarias en el modelo formativo que se ha escogido, para lograr una mayor madurez del modelo de formación por competencias laborales. A veces el problema no es conceptual, si no de implementación y de desarrollo fáctico. De ser así, el derrotero es más asequible.
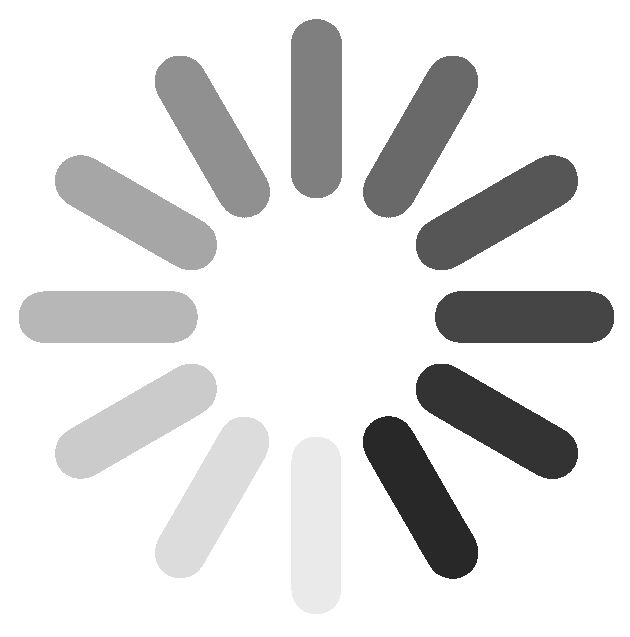

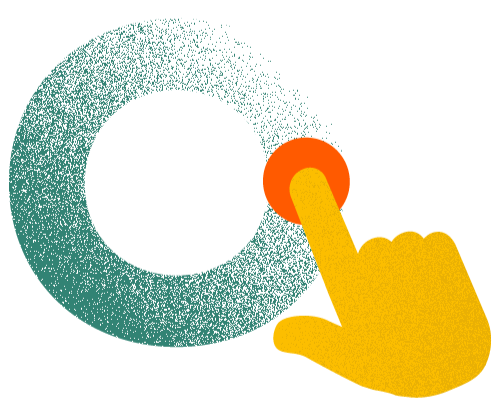
0