Una pregunta que refleja lo desenfocado del debate sobre educación superior y que vale la pena hacer incluso a expertos en educación, es qué porcentaje de los alumnos del sistema escolar, medio y superior, estudian en el sector técnico profesional (TP). La respuesta casi siempre es un valor inferior al verdadero. Quienes saben que los alumnos de educación media técnico profesional representan casi el 50%, y que el porcentaje es mayor en el nivel superior, son muy pocos. No resulta extraño, entonces, que esa falta de familiaridad se extienda a políticos, académicos y, que en definitiva, el tema esté fuera de la agenda pública.
Pero la falta de foco no tiene sólo consecuencias por la carencia de una política que potencie la calidad de las instituciones de educación TP, en particular en el nivel de la educación superior. El sector, con sus complejidades, heterogeneidad, críticas a la forma de su desarrollo, se ha expandido y gruesamente ha respondido en forma razonable. El problema fundamental está en que parte de la política pública al sector de educación superior se ve compartimentada, lo que tiene efectos negativos no sólo el sector TP sino sobre toda la educación superior.
Las paradojas en este ámbito de acción pública son enormes. El diagnóstico consensuado es que la educación escolar es deficitaria en calidad para un gran número de jóvenes, que en la práctica no llegan preparados para la educación superior. También, que los sistemas de selección universitaria reflejan en gran medida esa preparación y que, consecuentemente, son clasistas. Evidentemente, la política de largo plazo que ataca el fondo del problema es mejorar la educación escolar, pero en el corto plazo, las medidas requieren un diagnóstico adicional.
Un adecuado diagnóstico debe partir por conocer que las vías de salida a la educación de nivel superior son dos, cualitativamente diferentes, y que no se trata de diferencias de nivel. Algunos jóvenes tienen mejor afinidad, vocación y disposición para lo universitario, y otros para lo TP. Son caminos, carreras, necesidades diferentes para los jóvenes y para el país. El diagnóstico debe también visualizar que las necesidades de acciones remediales relativas a la preparación escolar son diferentes según el tipo de educación a nivel superior y que en la vinculación con la educación media, también hace una diferencia el origen TP y científico humanista.
En el nuevo contexto de cambios y reformas que se avecinan, es preciso hacer ver la necesidad de lo obvio: considerar la diferencia cualitativa de tipos de educación, y partir por el principio. Ello se traduce en que si hemos de avanzar hacia la gratuidad, el tránsito no debe significar un camino que implique comenzar sirviendo a los estudiantes más ricos o, al menos, los que eventualmente mayores rentas futuras tendrán. El riesgo de hacerlo mal es alto. Es que cuando se plantea partir por la gratuidad para un grupo de establecimientos, definidos en base de la propiedad o antigüedad, no se considera que en esa o cualquier definición arbitraria, se beneficia a grupos amplios de personas que no tienen urgencia de apoyo y se excluye a otras que sí lo tienen. Más aún, definir beneficiarios en base de tipología institucional conlleva a un proceso de presiones, de baja reflexión y, finalmente, de desprestigio de una de las labores institucionales que más debiéramos cuidar, la labor legislativa. El comienzo debe partir por definir al estudiante como el beneficiario y la secuencia dependiente de su grado de vulnerabilidad.
También el comienzo debe significar corregir aspectos definitivamente distorsionados que hoy dañan al estudiantado, no sólo a quienes optan por el camino TP y que aparte de la injusticia que representa, son fuente de ineficiencia en la generación de las competencias laborales que el país necesita. Es obvio el caso de la desigualdad que implica, por ejemplo, que la beca por excelencia del camino universitario financie el 100% del arancel de referencia y que aquella del camino TP financie sólo una fracción de éste.
Pensar en la naturaleza cualitativamente diferente de los tipo de educación superior nos lleva también a desentrañar diferencias sustanciales en los procesos y así, en los instrumentos. Por ejemplo, los alumnos de la educación superior TP están fuertemente representados por estudiantes vespertinos. Ellos tienen horarios que típicamente parten después de una larga jornada laboral, y que fácilmente terminan a las 23 horas. Los sábados continúa el trabajo de formación. Esos estudiantes son mayoritariamente trabajadores que, aunque superen los umbrales de ingreso para hacerlos elegibles a ayudas estatales, son especialmente sensibles a la situación económica familiar y, por ende, susceptibles de desertar al menor impacto macro.
La formación TP, además, particularmente bajo esquemas de certificación de competencias, tiene especiales ventajas para ser provista con complementos a la clase presencial, lo que en un criterio que no diferencia por tipo de educación universitaria, la ha dejado con menores posibilidades de acceso a becas.
El desafío de pensar y avanzar en política pública de educación superior no sólo requiere reconsiderar los esquemas fundamentalmente elitistas que han llevado a financiamiento parcializado, ineficiente e injusto. Requiere además la concepción de nuevos paradigmas, en donde el foco en las competencias reduzca la preponderancia que hoy tiene la evaluación de los procesos como medidas de calidad. Con concepciones amplias de calidad, abriremos nuevas puertas al desarrollo de competencias relevantes y a la aceptación de distintos métodos de enseñanza para lograrlas. Más precisamente, en la medida que la empleabilidad sea adecuadamente concebida, la coherencia con una formación trascendente significará reenfocar el esfuerzo en el real desafío que tiene Chile, que es ampliar oportunidades y propender a un progreso económico y social.

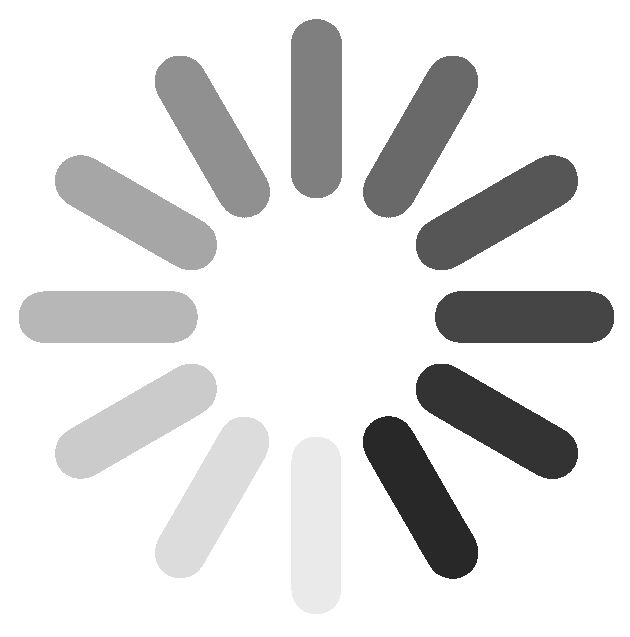
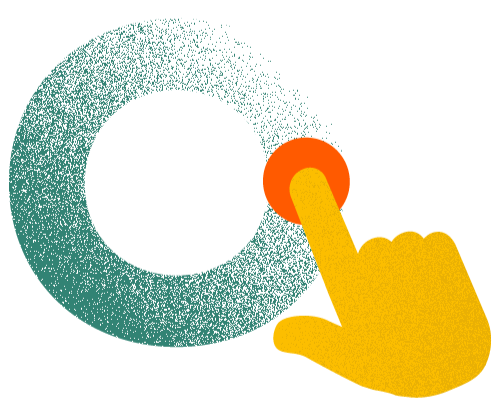
0