Toda institución educativa se justifica por una sola promesa verificable: que sus estudiantes aprendan. No basta la declaración: se exige conciencia de propósito y una arquitectura organizacional que la sostenga, en cada decisión y en cada aula, ese objetivo. John Dewey recordó que se aprende en la fricción con la experiencia y no al margen de ella; por eso, una institución madura no confía el aprendizaje a la buena voluntad, sino que diseña contextos, ritmos y evidencias que lo vuelven visible y mejorable (Dewey, 1997). La tarea es, entonces, profesionalizar el ambiente educativo para que el aprendizaje deje de ser aspiración y se convierta en práctica cotidiana.
La madurez no se declama: se observa. Primero, en políticas que asumen la diversidad real de los estudiantes con sus ritmos, trayectorias, responsabilidades laborales, y habilitan pedagogías diferenciadas sin renunciar a estándares claros. Lev S. Vygotsky mostró que el desarrollo ocurre en la “zona de desarrollo próximo”: allí donde el andamiaje oportuno vuelve alcanzable lo que parecía distante (Vygotsky, 1978). Jerome Bruner llamó a ese andamiaje el “arte de sostener lo posible” (Bruner, 1986). Segundo, en una flexibilidad curricular genuina que permite rutas formativas alternativas, reconocimiento de aprendizajes previos y microcredenciales que se apilan en trayectorias significativas. Tercero, en la calidad del vínculo pedagógico: docentes que enseñan y, a la vez, modelan hábitos, juicio y ética profesional. Donald A. Schön lo formuló con precisión: el profesional competente es un “practicante reflexivo” que piensa en la acción, no después de ella (Schön, 1983). Cuarto, en la escucha estructurada: mecanismos para recoger la voz estudiantil y traducirla en decisiones verificables. Quinto, en la transparencia de la información pública que es oportuna, pertinente, íntegra y que permite la rendición de cuentas. Sexto, en el dominio del ciclo de vida estudiantil: admisión, inducción, progreso, titulación e inserción, con protocolos, indicadores y mejoras iterativas.
Quien elige la educación técnico-profesional lo hace, con frecuencia, mientras trabaja; busca pertinencia, empleabilidad y proyección laboral. Por eso, la enseñanza debe priorizar problemas auténticos, evaluación de desempeño y transferencia efectiva al puesto de trabajo. Richard Sennett recordó que el “oficio” es una forma de vida intelectual donde la destreza manual y el juicio práctico se entrelazan (Sennett, 2008). Michael Polanyi, a su vez, subrayó el peso del conocimiento tácito: mucho de lo que sabemos hacer no se agota en reglas explícitas: se aprende mirando, intentando y corrigiendo (Polanyi, 1966). El modelo de adquisición de habilidades de Hubert L. Dreyfus y Stuart E. Dreyfus nos advierte que no se salta de novato a experto: se transita por niveles, desde la regla hasta la intuición situada (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Esta evidencia empuja a metodologías que alternen simulación, práctica supervisada, estudio de casos locales, bitácoras reflexivas y proyectos integradores con empresas.
Si el aprendizaje ocurre en la interacción con el mundo, todo espacio institucional educa: aulas, talleres, bibliotecas, patios, casinos, oficinas, campus virtual y redes externas. Jean Lave y Étienne Wenger enseñaron que se aprende participando en comunidades de práctica; la pertenencia gradual forma identidad profesional (Lave & Wenger, 1991). En clave ETP, eso exige vínculos vivos con el entorno productivo: co-diseño curricular, mentores de industria, residencias técnicas, desafíos abiertos con datos reales y evaluación compartida. En paralelo, la cultura institucional educa por impregnación. Hannah Arendt recordó que educar es introducir a los recién llegados en un mundo común y que requiere autoridad responsable y amor por ese mundo (Arendt, 1958). Cuando la institución trata cada interacción como acto formativo, todas las sedes y campus se vuelven aula.
Duoc UC como ejercicio de mejora continua
Nuestra comunidad ha comprendido esta exigencia: estudiantes que trabajan, tiempos acotados y urgencias de desempeño demandan pertinencia, ritmos ágiles y servicios integrados. Por ello, la pregunta rectora no es qué dicta el plan, sino qué necesitan aprender, con qué evidencia y en qué secuencia, para crear valor en su trabajo y en la sociedad. Esta perspectiva obliga a mirar el ecosistema completo: admisión acompañada, inducción intensiva, tutorías entre pares, docencia orientada a desempeño, analítica de aprendizaje con resguardo ético, apoyo psicosocial y laboral, y rutas de actualización permanente. Paulo Freire nos recordaba que la educación dignifica cuando reconoce la voz del estudiante y lo invita a leer el mundo críticamente (Freire, 1970). Ese es el tono que conviene resguardar.
Criterios que ordenan y protegen
Detrás de estas líneas hay un criterio humanista: formar técnicos y profesionales con juicio, carácter y competencia. Edgar Morin nos advierte que la simplificación empobrece; que necesitamos enseñar a articular saberes, gestionar incertidumbre y situar decisiones en su contexto. Martha C. Nussbaum ha insistido en que la formación no puede abandonar las artes de la palabra y la imaginación: no para adornar, sino para entender fines y límites de la acción técnica (Nussbaum, 2010). Y Hannah Arendt nos recuerda el núcleo ético: preservar el mundo común y responder por lo que hacemos en él. En la ETP, esto se traduce en seguridad, respeto por la dignidad del trabajo, sostenibilidad y autoría responsable.
Toda mejora seria comienza con una pregunta humilde: ¿qué evidencia tenemos de que nuestros estudiantes están aprendiendo lo que declaramos, a tiempo y con calidad? Si la respuesta es débil, ajustamos; si es sólida, consolidamos y compartimos. La promesa de la educación técnico-profesional es concreta: competencias que resuelven problemas reales y abren futuro. El itinerario que aquí se propone: experiencia situada, evaluación auténtica, IA responsable, comunidades de oficio, gobernanza que aprende, no es un atajo, es la ruta. Como sugería Dewey, la escuela no prepara para la vida: es vida. Y como recordaba Freire, solo educa quien se compromete con la libertad del otro. Entre ambos faros se mueven nuestras decisiones diarias: hacer que cada hora, cada taller y cada servicio unan saber, hacer y sentido.
Nota: Se utilizaron las IA Gemini 2.5pro, Perplexity y ChatGPT para descubrir ideas y concepciones relevantes de pensadores esenciales para entender el proceso de enseñanza y aprendizaje en una institución educativa de educación superior. La selección, sistematicidad, vinculación de conceptos y redacción final es nuestra.
Referencias
Arendt, H. (1958). The human condition. University of Chicago Press.
Bruner, J. (1986). Actual minds, possible worlds. Harvard University Press.
Dewey, J. (1997). Experience and education (Original publicado en 1938). Touchstone.
Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (1986). Mind over machine. Free Press.
Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI.
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.
Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO/Seuil.
Nussbaum, M. C. (2010). Not for profit: Why democracy needs the humanities. Princeton University Press.
Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. Doubleday.
Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner. Basic Books.
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
Sennett, R. (2008). The craftsman. Yale University Press.

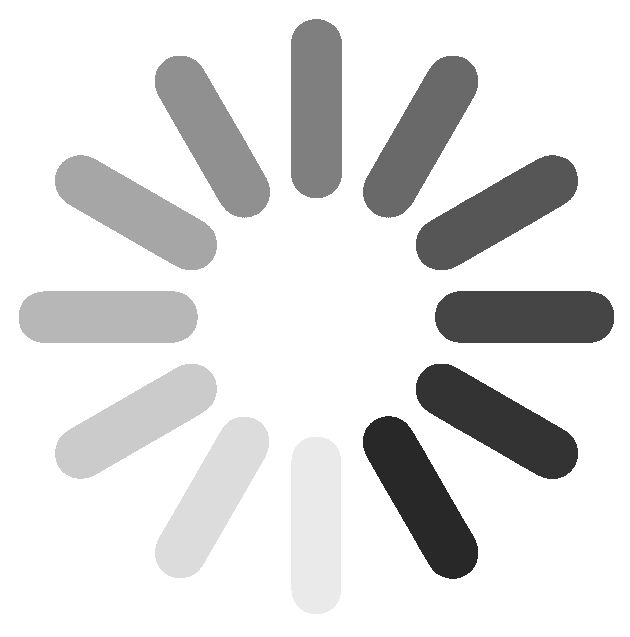
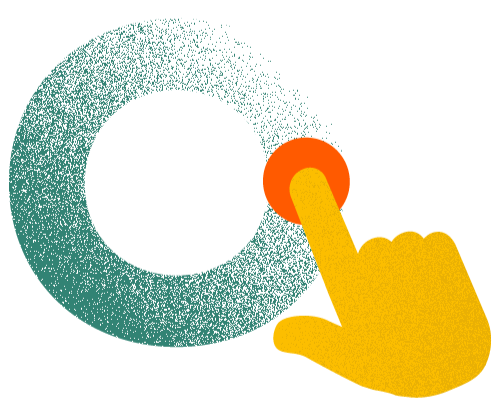
Alex Mulatero
Lo Esencial llevar la sala de clase al trabajo en sí convertí nuestra sala de clase en la fuente de enseñanza diaria y en todo momento involucrar desde el Portero hasta el maestro que imparte conocimiento de vida y