La pregunta es sencilla de formular y difícil de responder con rigor: ¿qué debemos enseñar hoy para que nuestros estudiantes tengan empleabilidad mañana? No hay receta única. Sí existe, en cambio, consensos que, si se toman en serio, pueden orientar decisiones curriculares, pedagógicas y de gestión. Estos consensos se organizan en cuatro capas conectadas: competencias transversales, dominios técnicos actualizables, alfabetizaciones digitales y de datos, y hábitos de aprendizaje continuo. En conjunto dibujan una idea exigente y esperanzadora: formar personas capaces de seguir formándose, capaces de trabajar con otros y de decidir con criterio en contextos cambiantes.
Primero, las competencias transversales dejaron de ser un complemento para convertirse en la estructura esencial que sostiene la empleabilidad en el tiempo. El Pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo, la comunicación intercultural, la resolución de problemas, la ética y el aprender a aprender no son un simple adorno humanista. Martha Nussbaum advirtió que una educación centrada solo en destrezas útiles pero acríticas tiende a producir técnicos eficientes y también ciudadanos pasivos1. Y un país con ciudadanos pasivos se pierde la brújula del bien común. De ahí que la formación técnico-profesional deba entrenar la imaginación moral y el juicio crítico como parte del oficio, no como un apéndice. Edgar Morin nos añade el método: educar para la complejidad es enseñar a distinguir sin fragmentar y a unir sin confundir; comprender las partes y el sistema, y evaluar las consecuencias de cada decisión técnica2. En el taller y en el laboratorio esto se traduce en una práctica sencilla: todo cómo debe ir acompañado de un por qué, y toda técnica debe discutirse a la luz de su impacto en la calidad, en la seguridad, en las personas y en el entorno.
Segundo, aprender a aprender dejó de ser consigna inspiradora para convertirse en una meta de competencia observable. Carol Dweck mostró que creer en la maleabilidad de las propias capacidades cambia conductas: sostiene el esfuerzo, abre a la retroalimentación y fomenta la búsqueda de estrategias nuevas cuando la primera no funciona3. En clave ETP, esto se implementa con currículos que modelan la iteración: ciclos cortos de diseño, prueba, ajuste, evaluaciones que consideran el proceso y rúbricas que hacen visible el progreso. Pero la responsabilidad no es solo del estudiante. Peter Senge nos recuerda que las instituciones también deben aprender: crear condiciones de ensayo seguro, diálogo profesional y aprendizaje en equipo4. Si queremos egresados empleables durante una década o más, necesitamos instituciones educativas que encarnen la mejora continua que enseñan.
Tercero, alfabetizaciones digitales y de datos. Cada vez más decisiones del trabajo real se toman en entornos mediados por datos y algoritmos. La consecuencia curricular es inmediata: comprender probabilidades, comunicar incertidumbres, reconocer sesgos de medición, distinguir correlación de causalidad y explicar decisiones en contextos regulados. Es la alfabetización de riesgo de Gerd Gigerenzer aplicada a la ETP5. A esto se suma la relación con la inteligencia artificial. Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee han mostrado que la ventaja aparece cuando hay complementariedad humano-máquina: personas que amplían su percepción, predicción y coordinación con sistemas, sin abdicar del juicio6. Por eso, todo egresado debería saber formular instrucciones (prompting) de modo responsable, verificar resultados, documentar procesos y asumir autoría; en términos de perfil de egreso, conviene medir explícitamente la complementariedad con IA7. La prudencia no es paranoia: Cathy O’Neil advirtió los riesgos de modelos opacos que amplifican injusticias8, y Shoshana Zuboff recordó que la economía del dato genera asimetrías de poder que exigen transparencia, límites y protección de la privacidad9. La ETP no puede ignorar estos dilemas ya que debe enseñarlos con casos concretos en mantenimiento predictivo, salud digital, logística, finanzas, atención de clientes y más.
Cuarto, los dominios técnicos deben combinar fundamentos que no prescriben con herramientas que sabemos caducarán. Andreas Schleicher lo sintetiza: la empleabilidad sostenida depende menos del stock inicial y más de la velocidad de adaptación de las personas e instituciones10. La metáfora útil es el perfil T-shaped: profundidad en un campo y capacidad de colaborar con otras disciplinas. Esta mezcla evita que un técnico quede preso de una única herramienta o de una versión de software. David Autor mostró que crecen los trabajos que combinan tareas no rutinarias con trato interpersonal y resolución de problemas; la automatización desplaza lo predecible, no la coordinación de complejidad11. Y Daron Acemoglu con Simon Johnson añadieron un matiz institucional y político: la dirección del cambio tecnológico no es neutra. Si priorizamos tecnologías de ayuda que aumentan la productividad del trabajo, en lugar de tecnologías de reemplazo que solo sustituyen tareas, protegemos empleo de calidad. Diseñar currículo también es orientar esa dirección12.
¿Cómo pasa todo esto de las ideas a la sala, el taller y el terreno? Siete líneas operativas aportan concreción:
- Competencias transferibles como espina dorsal evaluable. No basta declararlas: deben convertirse en resultados de aprendizaje con evidencia. Resolver problemas auténticos (en simulaciones y en entornos productivos), comunicarlos a audiencias diversas y justificar decisiones con datos y normas. La mirada de Amartya Sen es útil: más que entregar recursos, la educación habilita capacidades reales para hacer y ser; evaluar capacidades exige observar desempeño en escenarios abiertos13.
- Fundamentos duraderos más actualización rápida. Richard Sennett rescata el valor del oficio y del cuidado por la calidad; ese ethos sostiene la actualización: sin oficio, la herramienta nueva no enraíza14. Diseño recomendado: núcleos duros (seguridad, calidad, principios físicos y lógicos, normativas base) y módulos de recambio semestral para herramientas, estándares y software, integrados por proyectos que articulen ambos niveles.
- Alfabetización de datos e IA como competencias horizontales. No se trata de volver a todos data scientists, sino de asegurar que todo egresado pueda formular una pregunta medible, construir y limpiar un dataset básico, interpretar un modelo sencillo, detectar sesgos y comunicar incertidumbre; además, usar, verificar y documentar sistemas generativos con responsabilidad (la citada complementariedad con IA).
- Ética aplicada y ciudadanía profesional. No como curso aislado, sino como método de deliberación integrado: casos, códigos de práctica y dilemas sin respuesta perfecta. Se evalúa pidiendo criterios explícitos, normas citadas, impactos anticipados y responsabilidad frente a personas, seguridad y ambiente.
- Aprender a aprender: metacognición y hábitos. Dweck aporta el marco motivacional; Senge, el organizacional. En aula y taller: diarios de aprendizaje, retroalimentaciones periódicas, análisis del error como capital común y coevaluación argumentada. La empleabilidad futura se juega en la capacidad de diagnosticar brechas y cerrarlas con rutas breves: micro-módulos, certificaciones just in time, práctica guiada.
- Trabajo en red y comunicación intercultural. Sectores globalizados como logística, turismo, tecnologías, salud, exigen coordinación con proveedores, clientes y colegas de culturas distintas. Esto se enseña y se practica: proyectos con equipos diversos, documentación técnica bilingüe, protocolos de colaboración y negociación. Es desempeño y también ciudadanía.
- Evaluación auténtica y portafolios de evidencia. Como recordó Thomas Friedman, los empleadores miran lo que sabes hacer y cómo lo demuestras15. Un pasaporte de competencias como proyectos, códigos comentados, planes de mantenimiento, simulaciones, bitácoras, da trazabilidad al aprendizaje y reduce la distancia aula-empleo.
Nada de esto cuaja sin condiciones de sistema. La primera es la vinculación con el trabajo como entorno de aprendizaje y no como práctica tardía. Michael Young y Johan Muller subrayan el valor de lo que denominan conocimientos poderosos: saberes que permiten generalizar y explicar, moverse entre contextos y no quedar atrapados en la tarea inmediata; una alternancia bien diseñada hace visibles esas transferencias16. La segunda condición es la gobernanza de la actualización: si la obsolescencia es parte del ciclo productivo, las instituciones requieren procesos vivos para renovar contenidos, equipos y equipamiento. Eso implica consejos sectoriales, análisis de puestos emergentes, observatorios de innovación y, algo decisivo, formación continua de docentes en didáctica, tecnología y ética.
Surge una objeción razonable: ¿todo esto no es demasiado para carreras cortas? La respuesta no es más horas, sino mejor diseño. Priorizar principios, secuenciar problemas, integrar evaluación con aprendizaje y elegir tecnologías que amplifiquen las capacidades humanas. Daniel Susskind propone mirar el futuro del trabajo como una nueva división de tareas entre personas y máquinas; formar para identificar la frontera de qué se automatiza, qué requiere criterio y cómo gestionar la interfaz ya es, por sí mismo, un aprendizaje con valor laboral17.
La imaginación moral que pide Nussbaum, la complejidad que ordena Morin, la metacognición que impulsa Dweck, la complementariedad que subraya Brynjolfsson, el enfoque en capacidades de Sen y la institucionalidad que reclaman Schleicher y Senge convergen en un programa a la vez riguroso y esperanzador para la educación técnico-profesional. No ofrece certezas eternas: propone una arquitectura de aprendizaje que se mueve con el mundo sin perder el norte. Si educamos con esta brújula, la empleabilidad de mañana deja de ser promesa incierta para convertirse en un hábito de vida: el de profesionales que sostienen su propio crecimiento y el de su comunidad.
Nota: Se utilizaron las IA Gemini 2.5pro y ChatGPT para descubrir autores, ideas y concepciones relevantes para entender la pregunta y sus respuestas ¿qué debemos enseñar hoy para que nuestros estudiantes tengan empleabilidad mañana? La selección final de autores, fuentes e ideas, sistematicidad, vinculación de conceptos y redacción final es nuestra.
Referencias:
- Nussbaum, M. (2010). Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton University Press.
- Morin, E. (2015). Enseñar a vivir: Manifiesto para cambiar la educación. Paidós.
- Dweck, C. (2016). Mindset: The New Psychology of Success. Random House.
- Senge, P. (2006). The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization. Doubleday.
- Gigerenzer, G. (2014). Risk Savvy: How to Make Good Decisions. Penguin.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). Machine, Platform, Crowd. W. W. Norton.
- Brynjolfsson, E. (2023). The Turing Trap Revisited: Complementing, Not Substituting, Human Labor. Communications of the ACM, 66(9), 26–29.
- O’Neil, C. (2016). Weapons of Math Destruction. Crown.
- Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs.
- Schleicher, A. (2018). World Class: How to Build a 21st-Century School System. OECD Publishing.
- Autor, D. (2015). Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation. Journal of Economic Perspectives, 29(3), 3–30.
- Acemoglu, D., & Johnson, S. (2023). Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity. PublicAffairs.
- Sen, A. (2009). The Idea of Justice. Harvard University Press.
- Sennett, R. (2009). The Craftsman. Yale University Press.
- Friedman, T. L. (2016). Thank You for Being Late. Farrar, Straus and Giroux.
- Young, M., & Muller, J. (2013). On the powers of powerful knowledge. Review of Education, 1(3), 229–250.
- Susskind, D. (2020). A World Without Work. Metropolitan Books.
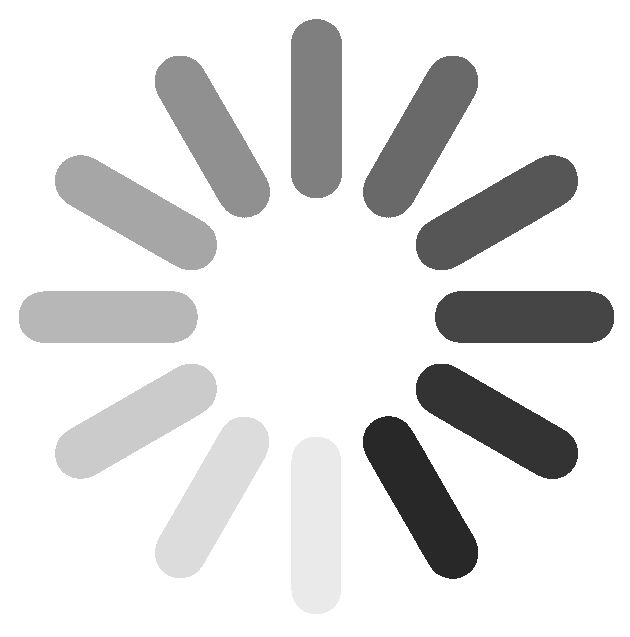

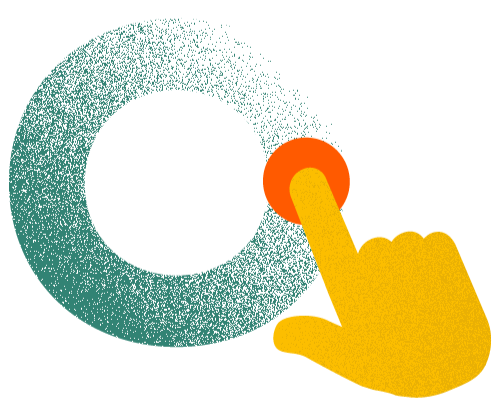
0