La historia reciente de la educación superior está marcada por su capacidad y, a veces dificultad, para adaptarse a los cambios del trabajo. En la sociedad industrial del siglo XIX se masificó el empleo asalariado y surgieron espacios comunes denominados industrias, que congregaban a trabajadores con el fin de aumentar y mejorar la producción en serie. Los antiguos campesinos y artesanos se transformaron en obreros industriales y sus competencias se modernizaron para operar a las nuevas máquinas. Surgió entonces la división entre trabajadores calificados y no calificados, un cambio que obligó a las instituciones educativas a reorganizar sus planes de estudio en sintonía con una nueva realidad tecnológica.
Este proceso no solo fue económico, sino también cultural. La ética del tiempo medido, la disciplina como valor supremo y la obediencia como regla de funcionamiento definieron un tipo de trabajador apropiado para el engranaje industrial en expansión. La llamada “administración científica” de Frederick Winslow Taylor consagró esta lógica, donde minimizar tiempos y asegurar confiabilidad se convirtió en imperativo¹. La educación se alineó con este modelo, orientada a producir sujetos disciplinados, más aptos para repetir instrucciones que para imaginar nuevas soluciones. Aquí surge una primera interrogante: ¿fue ese modelo el que sentó las bases de nuestras instituciones educativas actuales? En parte sí, pues heredamos la estandarización curricular, la uniformidad en los métodos y la evaluación masiva como rasgos de identidad de la educación moderna.
El siglo XX abrió un nuevo horizonte: primero con la expansión de los servicios y luego con el advenimiento de la sociedad de la información y el conocimiento. Peter Drucker anticipó ya en 1969 que el trabajador del futuro sería un “trabajador del conocimiento”, más analista que obrero². La proliferación de departamentos especializados en innovación, marketing, comunicación, sostenibilidad y desarrollo tecnológico evidenció la complejidad creciente de las organizaciones, lo que obligó a la educación superior a formar profesionales capaces de integrar saberes y responder a entornos en cambio constante. La especialización, antes marginal, se volvió un requerimiento urgente.
En pleno siglo XXI asistimos a una transformación aún más radical. Dos vectores concentran los cambios: la globalización de empresas y mercados, y la supremacía de las tecnologías digitales, con la inteligencia artificial y la automatización avanzada a la cabeza. Klaus Schwab ha advertido que estamos frente a una “Cuarta Revolución Industrial” que fusiona lo físico, lo digital y lo biológico³. Este escenario ya no se rige por la estabilidad de oficios y profesiones, sino por la mutación constante de roles laborales. La certeza de ayer se diluye en la incertidumbre de hoy: los empleos estables y predecibles han cedido a trayectorias cambiantes, en las que el aprendizaje permanente se convierte en un requisito vital.
La pregunta central es inevitable: ¿qué debemos enseñar hoy para que los estudiantes tengan empleabilidad mañana? Aunque no existe una única respuesta, sí se perfilan consensos importantes. En primer lugar, las competencias transversales: análisis crítico, creatividad, trabajo en equipo, comunicación intercultural, resolución de problemas, ética y capacidad de aprender a aprender, han dejado de ser complementarias para transformarse en estructurales. Martha Nussbaum nos advierte que una educación que no cultiva la imaginación y la capacidad crítica corre el riesgo de producir “técnicos eficientes pero ciudadanos pasivos” ⁴. En segundo lugar, los conocimientos específicos ya no pueden asumirse como definitivos, pues la obsolescencia tecnológica se ha vuelto parte del ciclo productivo. De allí que la idea de aprendizaje a lo largo de la vida se haya convertido en un principio ineludible para la educación superior.
Una segunda interrogante se impone: ¿cómo diseñar carreras si los empleos futuros aún no existen? Aquí se vuelve central la flexibilidad curricular. Experiencias como la de Singularity University en Silicon Valley muestran que se puede preparar a los estudiantes para escenarios disruptivos, diseñando programas basados en itinerarios modulares, microcredenciales y trayectorias abiertas. El desafío está en abandonar el paradigma de carreras rígidas y cerradas para transitar hacia modelos educativos vivos, capaces de recombinar saberes según evolucionen el mercado y la tecnología.
Este giro obliga a pensar en la educación superior no como una etapa acotada, sino como un proceso continuo que acompaña toda la vida laboral. Países como Singapur han avanzado en este sentido mediante el programa SkillsFuture, que impulsa marcos de competencias sectoriales cocreados con empresas y sindicatos, asegurando coherencia entre currículos, subsidios de capacitación y movilidad laboral. Alemania, por su parte, ha adaptado su formación dual bajo el paradigma de la “Industria 4.0”, incorporando ciberfábricas, competencias de datos y colaboración hombre-máquina en sus planes formativos. Finlandia ha enfatizado la integración de pensamiento crítico y ciudadanía en la enseñanza técnica, con el fin de equilibrar competencias duras y blandas en un mismo itinerario educativo. Estos ejemplos muestran que anticipar la empleabilidad del futuro es posible, siempre que se combinen innovación pedagógica, alianzas estratégicas y políticas públicas sostenidas.
En este contexto, la relación con los empleadores, los centros de investigación y los polos de innovación se vuelve esencial. Henry Chesbrough sostiene que ninguna institución puede crear conocimiento relevante encerrada en sí misma, ya que requiere redes y colaboración constante⁵. La empleabilidad futura se decidirá en la capacidad de conectar tres mundos: lo que se investiga en los laboratorios, lo que se demanda en los mercados y lo que se aprende en las aulas. Este triángulo dinámico marcará la diferencia entre instituciones con pertinencia y aquellas que quedarán rezagadas.
Una última interrogante, cargada de ética, merece atención: ¿qué significa educar para empleos aún inexistentes? Yuval Noah Harari sostiene que, en un mundo regido por algoritmos inteligentes, lo más valioso será aquello que no puede automatizarse: la conciencia, la empatía y la imaginación moral⁶. Este argumento obliga a repensar la educación técnico-profesional, ya que no basta con enseñar destrezas técnicas, es indispensable integrar valores, humanismo y ciudadanía. Si el futuro del trabajo es incierto, lo permanente será la necesidad de sujetos libres y capaces de dar sentido a las transformaciones.
La misión de las instituciones de educación superior siempre ha sido doble: responder a las urgencias del presente y preparar para las incertidumbres del futuro. Se requiere una pedagogía de la anticipación, un currículo flexible y una docencia en diálogo constante con la sociedad y sus transformaciones. El futuro no debe ser aguardado con pasividad: debe ser diseñado desde hoy con lucidez, responsabilidad ética y visión compartida. Esta es una de las tareas impostergable de nuestra educación técnico-profesional.
Notas
1. Taylor, F. W. (1998). The principles of scientific management. Dover Publications.
2. Drucker, P. F. (1993). The age of discontinuity: Guidelines to our changing society. Transaction Publishers.
3. Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. Crown Business.
4. Nussbaum, M. (2010). Not for profit: Why democracy needs the humanities. Princeton University Press.
5. Chesbrough, H. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business School Press.
6. Harari, Y. N. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. Debate.

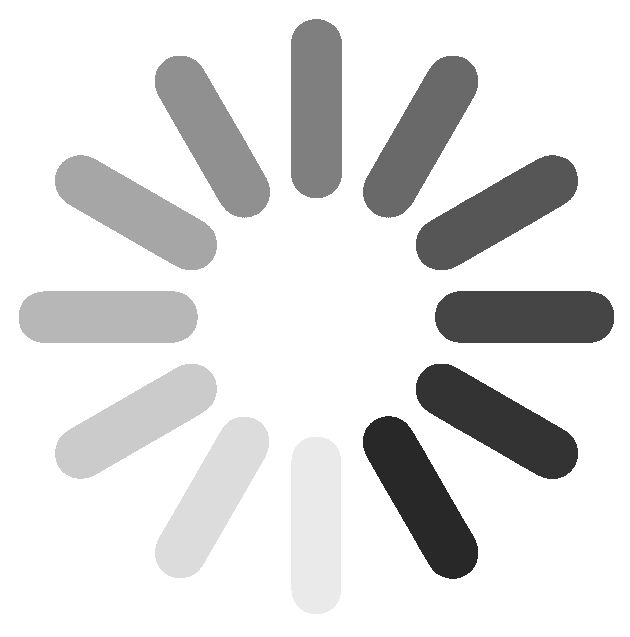
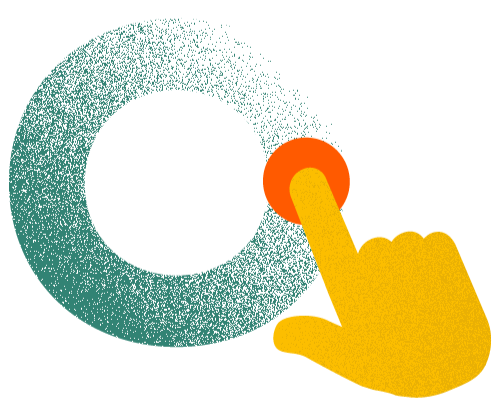
0