Duoc UC cumple 57 años y, al evocarlos, no se trata solo de conmemorar fechas: es reconocer el nacimiento de una idea que se volvió obra, y de una obra que, con disciplina y esperanza, se volvió institución educativa al servicio de Chile. Recordar el origen, sus nombres propios y sus definiciones profundas no es un formalismo: es un acto de identidad que explica por qué Duoc UC ha logrado persistir, reformarse y seguir aportando a la movilidad social de cientos de miles de familias. La historia es clara: aquí no hubo un diseño frío desde una oficina, sino el fuego de una convicción nacida desde las bases, cuando un grupo de estudiantes universitarios decidió que la Universidad debía salir de sí misma y abrirle las puertas del conocimiento a quienes no estaban en el mapa de la educación superior.
El contexto fundacional importa. En 1967–1968 Chile vivía la Reforma Universitaria y América Latina leía con atención los llamados de Medellín, que instaban a la Iglesia y a sus instituciones a trabajar en favor de los más pobres. En ese ambiente, el Centro de Alumnos de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Católica, conducido por Iván Navarro Abarzúa, Francisco Tokos Mentlick y Jaime Caiceo Escudero, se preguntó cómo convertir los ideales en un programa concreto, sostenible y fecundo. La pregunta no fue retórica. Allí, en las modestas oficinas de calle Dieciocho 102, se incubó una decisión que marcaría décadas: crear un “Departamento Universitario Obrero Campesino” (DUOC) que acercara el saber universitario a trabajadores y campesinos, dando una respuesta educativa seria, práctica y de calidad.
Esa decisión, formalizada el 16 de noviembre de 1968, tuvo sentido desde el primer día porque unió tres hilos que rara vez se trenzan con solidez: vocación social, rigor académico y organización. La inspiración de la Doctrina Social de la Iglesia aportó propósito; la Universidad, a través de autoridades como el decano Ricardo Krebs Wilkens y, luego, del rector Fernando Castillo Velasco, aseguró organización, respaldo y consistencia; y el liderazgo estudiantil, con la intuición de Francisco Tokos, reconocido por sus pares como el padre intelectual de la idea, aportó creatividad y empuje. Así apareció un rasgo que acompañará siempre a Duoc UC: una alianza virtuosa entre fe y razón, entre misión y método.
El primer movimiento estratégico fue tan humilde como poderoso: un liceo popular vespertino para la recuperación de estudios de personas adultas, en sintonía con la Reforma Educacional de 1965 que promovía alfabetización y nivelación. Aquello estableció un principio operativo que sigue vigente: Duoc UC mira los vacíos reales del territorio y los transforma en oportunidades educativas. Las primeras clases se impartieron en dependencias de la Escuela de Pedagogía de la UC, en el Colegio San Ignacio de Alonso Ovalle con el apoyo del padre Patricio Cariola y de la Compañía de Jesús, en algunas salas de la Casa Central de la UC, y los primeros docentes fueron estudiantes de cursos superiores impartiendo gratuitamente sus clases. Había una certeza simple: el conocimiento compartido cambia la biografía de las personas.
Pronto llegó la segunda etapa. En 1970, el proyecto amplió su radio de acción desde la recuperación de estudios hacia la formación de subtécnicos y técnicos, asumiendo que el país necesitaba mandos medios capaces de conectar la innovación con la productividad. Ya no participaban solo los estudiantes de Pedagogía: se integraron jóvenes de otras carreras que vieron en DUOC un cauce concreto para servir enseñando oficios y competencias técnicas. Allí se afirmó una segunda convicción fundacional: “aprender haciendo” y formar para el trabajo bien hecho no es un plan de emergencia, sino una estrategia de país para ensanchar la empleabilidad y la dignidad de las familias.
Nada de esto habría madurado sin conducción institucional. El padre Juan Bagá Ballus, primer director, aportó el orden y la continuidad requeridos para transformar el impulso de los estudiantes en una estructura estable. El apoyo explícito de la Universidad: infraestructura, reconocimiento de créditos y posterior institucionalización, dio la base para que el proyecto se convirtiera en un actor educacional con visión de largo plazo. Vale recordar, además, un hilo histórico más antiguo: el anhelo expresado en 1888 por Abdón Cifuentes, primer secretario general de la Universidad Católica, de crear una Facultad de Artes e Industrias que masificara la formación aplicada para los trabajadores. DUOC, y luego Duoc UC, realizaron esa intuición olvidada, poniendo la técnica y la industria al alcance de quienes sostienen con su trabajo la vida del país.
Los años ochenta introdujeron una transformación profunda en el sistema. Las reformas a la educación superior exigieron nuevas figuras institucionales y estándares. La institución ya encaminada con personalidad jurídica propia y, más tarde, a su denominación vigente (Duoc UC), debió crear carreras profesionales y técnicas con perfiles de egreso explícitos, someterse a regímenes evaluadores y, finalmente, alcanzar la autonomía para diseñar y dictar sus programas. Ese tránsito afinó la cultura interna: pertinencia, calidad y empleabilidad dejaron de ser aspiraciones retóricas y se volvieron medidas de gestión.
En la década de los noventa del siglo pasado y primeros años del siglo XXI, consolidaron la identidad académica y territorial: surgieron escuelas para ordenar la oferta por familias disciplinarias, se fortalecieron sedes en regiones y se modernizó la presencia en Santiago. Al despuntar el nuevo milenio, Duoc UC aceleró su crecimiento con sentido: adoptó el modelo de formación por competencias que implicó rediseños curriculares de fondo, creó la Dirección de Pastoral para arraigar la inspiración cristiana en la vida institucional y desplegó el Programa de Formación General para asegurar un sello integral en todos los egresados. El compromiso con la calidad se expresó también en procesos de acreditación exigentes y en la consolidación de una gobernanza más robusta, orientada a resultados de progresión y empleabilidad.
En la década de 2010, la consigna fue clara: crecer donde hacía falta y con estándares cada vez más altos. Nuevas sedes: San Joaquín, Plaza Norte, San Bernardo, Arauco, Puerto Montt, Villarrica, abrieron acceso a comunidades que necesitaban alternativas reales de formación superior. Paralelamente, Duoc UC sistematizó la actualización curricular con mecanismos como el CAPE, alineando perfiles de egreso y planes de estudio con necesidades productivas en evolución. El resultado fue visible: reducción sostenida de la deserción, mayor empleabilidad de los titulados y una cultura orgánica de mejora continua que atraviesa áreas académicas, de apoyo al estudiante y de gestión.
El 2020 marcaría un punto de inflexión y prueba. En enero asume como rector Carlos Díaz Vergara, ingeniero comercial de la UC, con dos decisiones simultáneas que delinearían el quinquenio siguiente. Primero, convoca a toda la comunidad a construir el Plan de Desarrollo 2021–2025; segundo, a dos meses de su llegada, conduce la respuesta institucional frente a la pandemia de COVID-19, reorganizando en tiempo récord la docencia y la gestión a modalidad remota, cuidando continuidad académica, soporte a estudiantes y el trabajo seguro de colaboradores. La emergencia global obligó a Duoc UC a poner a prueba su capacidad de adaptación sin transar su misión: sostener aprendizajes significativos, proteger el bienestar de la comunidad y asegurar trayectorias educativas viables en condiciones extraordinarias. La cultura de taller migró, con realismo y creatividad, a laboratorios virtuales, simuladores, docencia sincrónica, repositorios, tutorías y acompañamiento: el oficio pedagógico se reinventó manteniendo su exigencia.
En paralelo, el Plan 2021–2025 fijó, por primera vez, un propósito institucional explícito y memorable: “Formamos personas para una sociedad mejor”. La frase concisa y exigente responde el porqué del trabajo cotidiano y articula misión y estrategia. La hoja de ruta, fruto de un proceso amplio de reflexión, priorizó cinco objetivos: (1) incrementar progresión, titulación y empleabilidad; (2) mejorar aprendizajes y experiencia estudiantil; (3) fortalecer la formación humana y ética; (4) aumentar el aporte a la comunidad y a la sociedad más allá de la docencia; y (5) evolucionar la cultura organizacional. El horizonte no se limitó a resistir la crisis sanitaria; fue también una apuesta por anticipar la aceleración tecnológica (revoluciones 4.0 y 5.0), profundizar la digitalización y renovar vínculos con el entorno.
Ese marco estratégico ordenó los siguientes desafíos operativos que hoy estructuran el quehacer:
-Primero, innovación y digitalización: adecuar la docencia a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, automatización, análisis de datos, robótica, y transformar procesos administrativos y servicios estudiantiles para ganar accesibilidad, eficiencia y trazabilidad.
-Segundo, la consolidación de vínculos con comunidad y sector productivo: convertirse en referente cultural y técnico que ofrece, además de carreras, espacios de encuentro, talleres, seminarios y proyectos con impacto público; leer anticipadamente brechas de habilidades y co-diseñar soluciones con empresas, municipios y organizaciones civiles.
-Tercero, descentralización académica y administrativa: empoderar a las sedes, escuelas y equipos locales para decidir con oportunidad, reducir burocracia y dinamizar la innovación desde el territorio.
-Cuarto, modernización académica 4.0/5.0: mantener pertinencia de mallas, flexibilizar trayectos, robustecer empleabilidad articulando competencias técnicas con habilidades socioemocionales y ética profesional.
-Quinto, capacitación continua de docentes: actualización disciplinar y didáctica, inmersión periódica en la industria, comunidades de práctica y evaluación de impacto.
-Sexto, profundización de la formación humana y ética: cultivar libertad, solidaridad, servicio y sentido del bien común como signos de una antropología cristiana que inspira tanto la pastoral como la vida académica.
-Séptimo, inspiración en el magisterio del Papa Francisco: formar poetas y coreógrafos sociales, profesionales capaces de articular inclusión, imaginación moral y liderazgo colaborativo.
Un sello distintivo de este período ha sido, además, el fortalecimiento de los vínculos con la Universidad Católica. El rector Díaz Vergara lo señaló como prioridad en 2020 y se tradujo en iniciativas de alto impacto. En formación docente y aseguramiento del aprendizaje, más de 400 profesores participaron en programas con la UC, y MIDE UC colaboró en la implementación del Sistema de AoL (marcos, instrumentos, aplicación y análisis), reforzando la cultura de evidencia. En diseño y rediseño curricular, destacó el trabajo conjunto en Técnico en Trabajo Social (con la Escuela de Trabajo Social UC) y en Técnico en Enfermería (con la Escuela de Enfermería UC), incorporando incluso mecanismos de reconocimiento de aprendizajes previos para continuidad de estudios. En articulación académica, se ampliaron convenios que permiten a titulados de Duoc UC progresar hacia magísteres y carreras UC (Gestión de Personas, Agronomía, Enfermería, Ingeniería, Diseño), fortaleciendo rutas de aprendizaje a lo largo de la vida. En innovación e investigación aplicada, emergieron proyectos como el Centro de Escalamiento de Nuevos Negocios en torno a 5G (con Fundación País Digital) y el CiberLab para la protección de infraestructuras críticas (con el Centro de Innovación UC y el Ejército de Chile), además de publicaciones y asesorías en I+D+i. Y en bienestar estudiantil, la alianza con Midap y MIDE UC produjo la “Radiografía del bienestar y la salud mental de los estudiantes de Duoc UC” (2022) y la estrategia “Movilización del Cuidado”, instalando un estándar nacional en apoyo psicosocial en educación superior. Esta trama de colaboraciones honra el origen universitario de la obra y la proyecta con mayor densidad académica y social.
Si la pandemia tensionó procesos, también aceleró aprendizajes institucionales: docencia híbrida, ciber-talleres, simulación inmersiva, gemelos digitales, evaluación auténtica, analítica de aprendizaje y servicios estudiantiles en modalidad omnicanal. Pero la brújula no se movió: formar para que más personas desplieguen su proyecto de vida libremente elegido, con empleabilidad sostenible, ciudadanía responsable y una ética del trabajo que humaniza la técnica. La frase-propósito “Formamos personas para una sociedad mejor” no es un eslogan; es un criterio de gobierno. Obliga a priorizar con realismo, a medir con rigor y a corregir sin excusas.
¿Qué celebramos, entonces, a los 57 años? En primer lugar, la audacia fundacional de Navarro Abarzúa, Tokos Mentlick y Caiceo Escudero, la lucidez académica de Krebs Wilkens, la conducción de Bagá Ballus y la visión institucional de Castillo Velasco. Celebramos, también a quienes, en talleres, aulas, bibliotecas, centros de apoyo, pastorales, direcciones de sede y equipos centrales han sostenido en el tiempo una cultura de exigencia amable y servicio competente. Pero, sobre todo, celebramos el testimonio acumulado de cientos de miles de estudiantes y titulados que, con su trabajo, han confirmado que la Educación Técnico-Profesional es un camino de esperanza verificable para Chile.
Detrás de esos hitos hay una idea sencilla y demandante: Duoc UC existe para formar personas buenas, competentes y con inquietudes trascendentes, capaces de trabajar con excelencia, de colaborar con otros y de sostener trayectorias de aprendizaje a lo largo de la vida. Por eso su misión no cabe en el estrecho marco de capacitación. Es, más bien, una propuesta antropológica completa: unir razón y fe, técnica y ética, oficio y ciudadanía. Esa fusión explica por qué, a lo largo de los años, la institución no se ha limitado solo a dictar cursos, sino que ha buscado construir comunidades de aprendizaje, pastoral y vida estudiantil; fortalecer la salud mental y el bienestar; e innovar con metodologías que reconcilian el rigor del taller con el horizonte del proyecto y del servicio.
También aquí resuena la lección de los fundadores: vincular teoría y práctica, vivir la fe como servicio y medir el impacto con realismo. El “espíritu DUOC” no es nostálgico: es operativo. Donde hay un vacío formativo relevante, la institución debe estar; donde cambian las tecnologías y los procesos, los talleres deben actualizarse; donde proliferan nuevas familias ocupacionales, las escuelas tienen que anticiparse; donde la sociedad demanda humanidad y ética, la comunidad educativa ha de responder con testimonios, no solo con discursos. Es así como una idea de 1968 sigue teniendo vigencia en 2025: porque entendió, desde el inicio, que la educación es relación, trabajo, exigencia y esperanza.

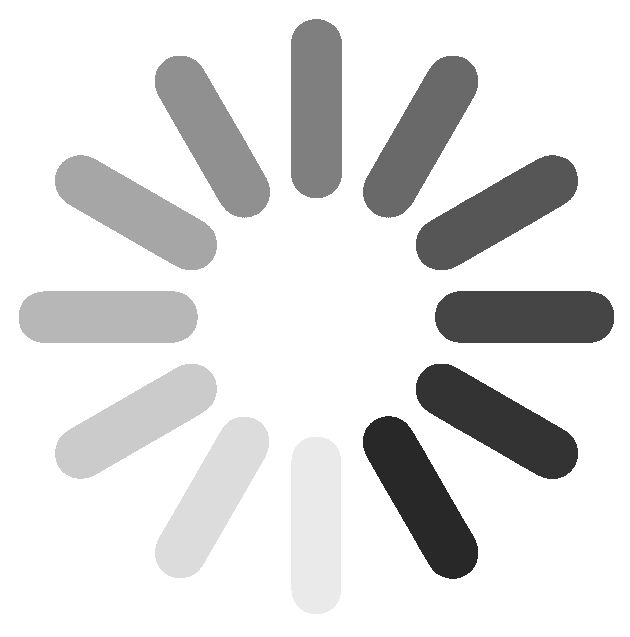
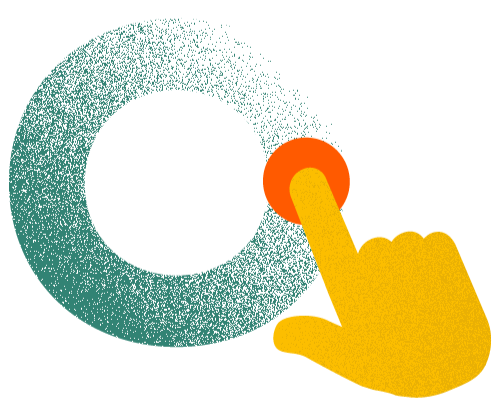
0