Hoy ante los restos mortales del Papa Francisco y luego de lo sucedido el sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro y su traslado a la basílica Santa María la Mayor (Santa Maria Maggiore)[1], nos asiste la misma doble reflexión que acompaña los cierres fecundos: Por un lado, la contemplación de los frutos recogidos durante un pontificado de doce intensos años; por otro, la identificación de las tareas pendientes que retan a la comunidad creyente a mantener encendido el fuego que él avivó con pasión apostólica. Así, mientras la tarde romana declina sobre la Plaza de San Pedro, nuestra mirada se eleva, como la suya tantas veces, hacia el horizonte de la Historia de la Salvación, donde la muerte se abre a la aurora de la Vida definitiva.
La misión confiada a un hijo de la periferia
El 13 de marzo de 2013, momento de su elección por el Cónclave, el Cardenal Jorge Mario Bergoglio desembarcó desde los márgenes del mundo, Latinoamérica, al epicentro de la catolicidad con un gesto tan sorpresivo como programático: tomar el nombre de Francisco. Con ello trazó, desde el primer instante, la cartografía de un pontificado marcado por la cercanía, la pobreza evangélica y el cuidado de toda criatura. Su opción preferencial por los pobres, plasmada en aquella visita inaugural a Lampedusa y reiterada en Lesbos, Ciudad Juárez o la frontera ucraniana, lugares donde la dignidad humana sangra exilio y desamparo, los hizo convertirse en el obispo de las periferias.
El evangelio de la alegría y la misericordia
Si Benedicto XVI legó la lucidez teológica, Francisco imprimió el pulso de la misión. Nos expresó: “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús”, repetía con cadencia latinoamericana, convencido de que una Iglesia sin gozo naufraga en la esterilidad. Esa alegría, sin embargo, encuentra su fuente en la misericordia: Dios no se cansa de perdonar, advertía, y la comunidad cristiana debe ser “hospital de campaña” después de la batalla cotidiana que deja a tantos heridos al borde del camino. De ahí el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, puerta abierta para reconciliar a pecadores, sanar memorias y derribar muros interiores y sociales.
En un mundo fracturado por la “cultura del descarte”, el sucesor de Pedro devino cantor tenaz de la fraternidad. En Fratelli tutti (2020), texto gestado al calor del diálogo con creyentes y no creyentes, reavivó la convicción de que “nadie se salva solo” y de que la amistad social brota del reconocimiento de la dignidad inalienable de todo ser humano. No fue teoría enclaustrada en un escritorio pontificio: Su firma del Documento sobre la fraternidad humana en Abu Dabi, su peregrinación histórica a Irak (2021), o el reciente viaje a las periferias más periféricas de Oceanía (2024) confirmaron que la diplomacia de Francisco era, en realidad, la geografía del Buen Samaritano.
Custodio de la casa común
En la tradición de Juan XXIII y Pablo VI, y con la autoridad de quien contempla el cielo desde los barrios populares, Francisco recordó al planeta que “la creación gime” en Laudato si (2015). Con esto inauguró la ecología integral como nuevo nombre de la justicia, uniendo clamor de la tierra y grito de los pobres en la misma oración. Aquella encíclica transformó agendas políticas, inspiró movimientos juveniles y colocó a la Iglesia al frente de la corresponsabilidad ambiental global.
Profeta de la paz
A lo largo de tres guerras Siria, Ucrania, Gaza, desiertos africanos y violencia intraurbana, Francisco mantuvo una intercesión incansable. Su voz, a veces solitaria, denunció la locura de la carrera armamentista y suplicó la negociación honesta como única salida digna. Nos dijo: “La guerra es siempre una derrota” con firmeza evangélica, recordando a la humanidad que el futuro se construye con puentes, no con trincheras.
Un estilo pastoral que hizo historia
Francisco gobernó con gestos más elocuentes que las palabras: cartera negra en mano, Renault 4 desgastado, llamadas telefónicas a pie de calle, confesiones en confesionarios improvisados. Su espontaneidad, más de mil catequesis sin papeles, neologismos que poblaron la predicación, tejió complicidad incluso con los alejados. No fue populismo eclesial, sino pedagogía ignaciana: Entrar por la puerta del corazón para conducir a la verdad que libera.
La herencia que nos confía
En la Pascua inmediata a su tránsito a la muerte, postrado pero con la mirada luminosa, levantó el báculo una última vez para bendecir al Pueblo de Dios. Aquel gesto resume el testamento de un Pastor inolvidable.
Creyó y defendió una Iglesia en salida: el templo existe para la misión, no para la autocontemplación; prioridad de los pobres: opción esencial, no estrategia sociológica; misericordia como ley suprema: la verdad cristiana se conjuga en el verbo perdonar; fraternidad universal: ética de la interdependencia planetaria; conversión ecológica: cuidado de la casa común como exigencia de fe.
Hoy mientras repican las campanas de Roma y el viento vespertino acaricia la columnata berniniana, entendemos con nitidez que la existencia de este Pontífice no concluye en las sombras del sepulcro, sino que se prolonga luminosa en la comunión de los santos. Francisco, que tantas veces nos pidió: “Recen por mí”, ahora eleva su plegaria desde el cielo para que la Iglesia mantenga viva la llama misionera y la humanidad no renuncie a la esperanza.
Fue sepultado en la basílica Santa María la Mayor, y esta decisión testamentaria de su Santidad Francisco, implica un mensaje final subrayando tres ejes de espiritualidad y gobierno eclesial:
-Centralidad de la Madre de Dios: la basílica custodia el venerado mosaico del triunfo de María y el icono Salus Populi Romani, ante el cual Francisco rezaba antes y después de cada viaje apostólico.
-Continuidad con la tradición, apertura a la periferia: Optar por un templo fuera del Vaticano recuerda que la sede romana se extiende simbólicamente sobre toda la Urbe y no se reduce a las fronteras del Vaticano
-Humildad y sobriedad: La elección de criptas discretas o de inscripciones mínimas, como la del nuevo sepulcro “Franciscus”, refuerza una eclesiología de servicio y cercanía al pueblo de Dios, en contraste con los mausoleos grandilocuentes de épocas anteriores.
Nuestra gratitud se expresa hoy en un compromiso: Prolongar su magisterio con creatividad fiel, sostener a los descartados, reconciliar a pueblos enfrentados y custodiar la creación. Solo así su eco no será recuerdo melancólico, sino fermento de futuro.
[1] En esta basílica descansan los papas Honorio III (1227); Nicolás IV (1292); San Pío V (1572)
Sixto V (1590); Clemente VIII (1605); Pablo V (1621); Clemente IX (1669) y Francisco (2025).
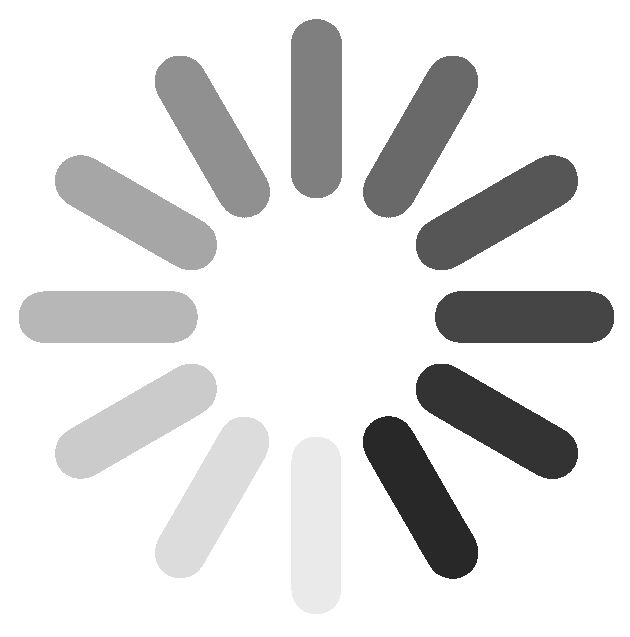

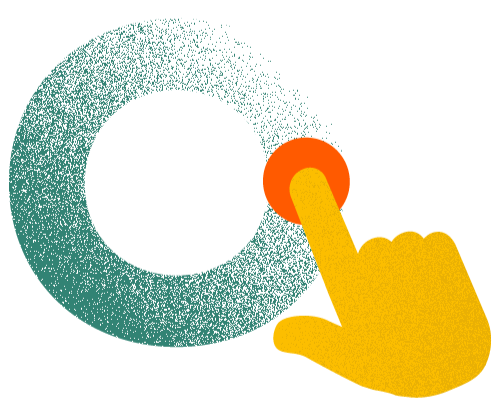
0